
Por qué un adolescente es capaz de matar a quemarropa
Calles peligrosas
Rodolfo Rabanal
Para LA NACION
Noticias de Opinión
Si alguna vez Julio Verne imaginó un capitán de quince años, la realidad argentina de hoy le habría ofrecido un asesino de catorce. El parangón sirve para establecer la opuesta y contrariada distancia entre el héroe moral y el agresor sin límites en edades en que la infancia no es todavía un pasado remoto. El asesinato de Daniel Capristo en la zona de Valentín Alsina hace unas noches más que alentar las dimensiones imaginarias que procurarían entender por qué, en la casi reciente adolescencia, se es capaz de matar a quemarropa, parece en cambio desmantelar las mejores esperanzas y aniquilarlas en un montaje brutal de perdición urbana.
Sé, por propia experiencia emocional, qué fácil es nuclear la indignación dolorosa en la simplificación ciega de la venganza, y sé también, por experiencia colectiva e histórica, lo inútil que resulta; por eso tuvo tanto valor la aparición del hijo de la víctima, en medio de la multitud vindicativa que siguió al asesinato, pidiendo calma y exhortando a la paz cuando nadie parecía entender ese reclamo.
Si se observa el fenómeno de la delincuencia urbana y la altura y frecuencia de su modalidad asesina, no parece alarmista ni políticamente intencional sentir que algo grave está ocurriendo en la sociedad argentina. Puede ahora discutirse sobre bajar la edad de imputabilidad o no, la controversia abordará también la certeza o no de los jueces a la hora de dictar sentencia y volverá a ponerse sobre la mesa la situación de los policías, cómplices y víctimas de la delincuencia; se hablará también, seguramente, de nuestro hediondo sistema carcelario, de los costos que implicaría una modificación al menos sensata y uno -el hombre y la mujer común- tendrá una incómoda sensación de dé jà-vu y la inquietud, la ofuscación, la zozobra persistentes de que nada se resuelve nunca.
Esta incómoda sensación -más bien esta crispada percepción- parece decir que la Argentina es el país de las postergaciones sine díe, el país que les cobra a sus ciudadanos el alto precio que les impuso, durante años, el desquicio político, la corrupción administrativa, la ambición desmedida de sus líderes, el autoritarismo aplastante de una ilegalidad consentida, acaso, por una mayor parte de la población; también esto cierto. Las ominosas flores del mal -lo tomo en préstamo a Baudelaire- no brotan en un día, y nunca son el producto endiablado de una no deseada espontaneidad. Es el hombre quien cultiva sus desgracias, acuna sus errores y abona sus desidias. La violencia delincuencial urbana tomó cuerpo a fines de los años 80 y prosperó en la siguiente década sin decrecer nunca, salvo durante algunos períodos, que fueron sólo islas en la corriente mayor.
No es posible determinar con exactitud si existe una conexión causal entre prácticas políticas y económicas neoliberales y delito o inseguridad ciudadana, pero, a juzgar por las estadísticas, no hay que desestimar esta conjetura ya que, después de todo, a partir de 1995 cientos de miles de argentinos fueron arrumbados en la pobreza y la marginación, sin que haya todavía una salida visible para ellos. De cualquier forma, esta hipótesis merecería un análisis más extenso y aquí sólo cabe insinuar el tema.
La otra noche, en Valentín Alsina, se nos ofreció un muestrario bastante completo de la "barbarie" que nos cerca: primero, el intento de robo e inmediatamente después los nueve disparos sobre Daniel Capristo (¿por qué tanta saña, por qué esa insistencia casi pasional?); a los pocos segundos, los vecinos capturan al chico asesino y lo reducen a golpes; poco más tarde, esos mismos vecinos, junto con otros, le propinan una paliza tremenda al fiscal Enrique Lázzari.
Pero tampoco fue suficiente ese castigo, porque el siguiente paso consistió en romperle todos los vidrios al patrullero de la policía. Fue así como, durante largos minutos, la televisión -por momentos tan ubicua- registró una larga secuencia violenta, describiendo lo que yo llamaría la civilización dañada.
Y ahora presentemos la pregunta ingenua, legítima, histórica, y reproduzcamos las respuestas habituales: ¿por qué pasan estas cosas? Porque la gente ha llegado al límite de la tolerancia. Porque no parece haber autoridad que se haga cargo. Porque nunca la hubo. Porque en la Argentina no existen verdaderas políticas de Estado. Porque la educación ha fracasado hasta un punto casi irreparable. Porque los comisarios son corruptos. Porque la Justicia procede de manera ambigua. Porque la droga circula con gran facilidad. Porque alguien provee de un arma a un chico y lo manda a delinquir. Hay más respuestas habituales y todas y cada una de ellas son respuestas hipotéticas, revisables, discutibles, acertadas en parte, erróneas en igual medida, parciales en todo caso, pero no desatendibles.
Casi siempre faltan, sin embargo, otras hipótesis tendientes a explicar lo que nos pasa y, a partir de ellas, quizá, contribuir al esbozo de una solución. Casi siempre se omite, por ejemplo, la dimensión comparativa del problema, que nos llevaría a preguntarnos cuál es la situación de inseguridad en otras grandes ciudades del mundo y de qué modo en cada lugar tratan de solucionar el problema.
Tampoco se observa demasiado el tipo de cultura dentro de la cual nos movemos, una cultura que propone a gritos la facilidad ilusoria del consumo, y nos ha hecho creer que es fácil acceder a la riqueza y que nada en el mundo nos obliga a controlar nuestra codicia y a limar nuestras ambiciones, porque esos anhelos y actitudes son cosas naturales, fuera de toda cuestión.
Hoy, como nunca antes en la historia de la humanidad, se vive en la sociedad del deseo, en la sociedad donde se compite hasta la destrucción del adversario y donde se premian o aclaman los ardides menos éticos. Pero, naturalmente, este análisis no aporta soluciones inmediatas y es básicamente incómodo, porque no separa claramente a los buenos de los malos, a los amigos de los enemigos ni a los pobres de los ricos; y es más sencillo, sin duda, recurrir a actitudes polarizadas y sin mayores matices.
Sin embargo, el impacto global sobre nuestra cultura es parte sustancial del problema, sin ser su excusa; y valdría la pena tenerlo en cuenta a la hora de pensar -si se piensa- en recomponer una sociedad políticamente fragmentada y dañada en sus fundamentos culturales, ya que parece apoyarse sobre modelos falsos o endebles, cuando no directamente malsanos.
El autor es periodista y escritor. Su último libro es La costa bárbara.















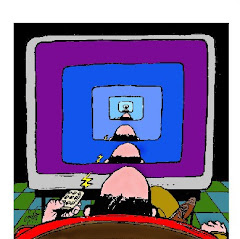

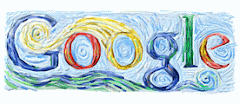










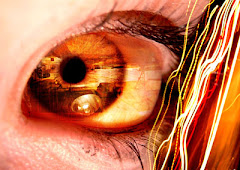





















No hay comentarios:
Publicar un comentario